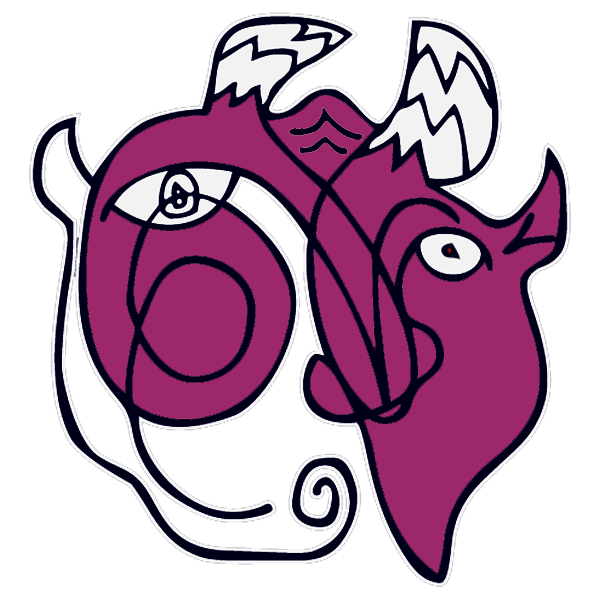Cruzar a la otra orilla (segunda parte)
(Las muertes simbólicas en la adolescencia)
Por Mariana Osorio Gumá
Verónica, por ejemplo, se corta los brazos, igual que varias de sus compañeritas de escuela. Es así como le expresa a su madre el dolor que siente, la herida aún viva en ella, que da cuenta del abandono temprano sufrido cuando la madre se fue a vivir a otro lado y la dejó con la abuela para que la criara. Marca en la carne de un corte precoz para ella, de una separación dolorosa sufrida tempranamente en busca de representación. También así, la pone lejos, acercándola desde la angustia que le produce. Tan lejos y tan cerca. Hay en ese acto algo que la apacigua. Porque hay algo que siente que controla en su propia piel. Ella controla, y goza, del dolor que produce un corte. La angustia de la madre, el enojo con el que responde a esos “cortes”, le hace saber a Verónica que ella no se ha ido aún, que aún la mira, que comparte el dolor, que sabe de su sexualidad expuesta a un placer extraño que la calma. O está también Beatriz, quien en un pasaje al acto en el que quisiera diferenciarse de la madre en relación a su propia concepción no deseada, se embaraza cuando cuenta con apenas 16 años. O Frida quien decidió dejar de comer o hacerlo en cantidades absurdas, justo al entrar a la pubertad, angustiando a una madre controladora y posesiva, con ese decir paradojal, este cuerpo me pertenece y no quiero que nada cambie. Fugas fallidas. Intentos de poner distancia, y a la vez, permanecer en el mismo lugar, expresados desde el cuerpo en el extravío o inexistencia de la representación. No olvidemos que Freud sostiene (carta 52) que cuando ciertos signos perceptivos no llegan a traducirse en representaciones psíquicas, quedan grabados en los circuitos corporales. Lo que faltan son palabras. Es patente y conocido el silencio protector en el que se envuelven los adolescentes. Es su manera de guardar distancias, de cuidar su revolucionado mundo interno. Lo psicosomático se reactiva.
El límite se pone a prueba allí donde el cuerpo ya no pertenece a los padres, pero es desde allí mismo desde donde se les convoca y rechaza a la vez. Como si dijera: “Auxilio, quiero nacer, quiero irme lejos, pero para lograrlo necesito morir en esta manera de relacionarme, de estar y de ser con ustedes, conmigo mismo y con el mundo.”

No se dudará entonces que los fantasmas de suicidio estén allí. ¿Quién que haya transitado esa etapa, no los recuerda? Salvo que se hayan reprimido, claro está. Y es necesario franquearlos, en lo posible de maneras metafóricas, sin que las respuestas del ambiente susciten los pasajes al acto por su falta de escucha y contención respecto a eso que es necesario que ocurra. Sublimar y ayudar a sublimar dicho fantasma es tarea del adolescente acompañado por el ambiente en tanto puede ubicarse en un lugar facilitador de lo transicional, al proporcional representaciones que figuran en lo social.
Para lograr alejarse de esos modelos originales, el adolescente necesita modelos de relevo, como dirá la propia Doltó. Dichos modelos de relevo son adoptados por el joven como, promesa de futuro o, en palabras de C. Bollas, como objetos transformacionales. Es decir, la experiencia subjetiva que el infante hace del objeto como posibilidad de vivir lo nuevo. Se trata de un objeto que altera la experiencia de sí. Es más un saber sobre el objeto de manera existencial (como experiencia que transforma) que como representación de objeto. Es la búsqueda y el encuentro con un proyecto, en ese viajar hacia la otra orilla, lo que, eventualmente puede ayudar a alcanzar otro dominio y posición dentro de la vida colectiva. Poner la mirada y la energía psíquica allí (en la potencial capacidad transformacional de ese objeto-proyecto) es lo que puede acompañar mejor a tan compleja travesía, pues involucra la promesa de futuro y, desde allí, que el sujeto mismo se ponga en juego significativamente en toda su vertiente transicional. El proyecto como objeto transformacional por excelencia, lo es siempre y cuando los padres o las escuelas no lo vuelvan transgresivo por sus propias angustias. Convertirlo en transgresor, es una manera de imponer y obligar al joven a quedarse pegado a sus propias visiones del mundo (las del adulto). En todo caso, como adultos podríamos preguntarnos ¿estará viendo este joven algo que yo mismo no alcanzo a ver por mis propias limitaciones, en relación a las coordenadas generacionales de mi propia subjetividad? Una pregunta que no solemos hacernos pues, lamentablemente, como adultos, tendemos a imponer nuestras verdades, muchas de ellas ajadas e incluso fosilizadas por el paso del tiempo.
El adolescente tendrá que realizar una parentoctomía (Doltó) para atravesar vastas y turbulentas aguas. Es decir: cortar allí, donde los padres frenan, detienen, obturan la navegación hacia esa otra ribera del futuro. No obstante, la muerte simbólica de la infancia (léase: el devenir autónomo, diferenciado) implica necesariamente una reavivación de aquello que en la infancia no fue resuelto y para acceder a este nuevo nacimiento a la vida, el síntoma recuerda que es necesario regresar y mostrar, expresar, reavivar los pendientes y entonces sí, suscitar un cambio de posición desde donde reafirmar autonomía y diferencia.
Y a todo esto ¿cuál es la función del psicoanalista? Es difícil, sin duda. El entretejido de transferencias desbordadas, angustiosas que recibimos nos con-mueve. Siempre al borde del pasaje al acto, acompañar a estos jóvenes viajeros, y a sus padres, en un ir apalabrando, distinguiendo aquello sobre lo que aún no se encuentra el nombre, no es tarea simple. La transferencia suele navegar por un flujo de silencios o desconocimientos que buscan, a través de las expresiones más disímiles y complejas, representación. Y así lo seguimos, al chico o a la jovencita, por los bordes de su identidad movediza, agitada, sacudida por esas tormentas implacables que abaten de continuo la embarcación. No hay duda de que, de la fragilidad o fortaleza con la que ha sido construida, dependerán en muchas ocasiones la posibilidad de sobrevivir a la travesía. Sin soslayar el efecto que tenga, sobre la embarcación misma, una escucha analítica que consiga no sucumbir a los torbellinos implicados en ese acompañar hacia el otro lado.
En muchos casos se trata, más que de interpretar contenidos, de mantener un sostén confiable, de tal modo que el adolescente sepa que su continuidad existencial sigue intacta, paradójicamente, a pesar de sus profundas transformaciones. Que el mundo no ha sido destruido a pesar de haberlo sido, y que será capaz de llegar a la otra orilla, para poder seguirse construyendo desde su propio futuro.
*Texto presentado por Mariana Osorio Gumá en XXII Jornadas Locura, vida y muerte en la adolescencia, Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016.