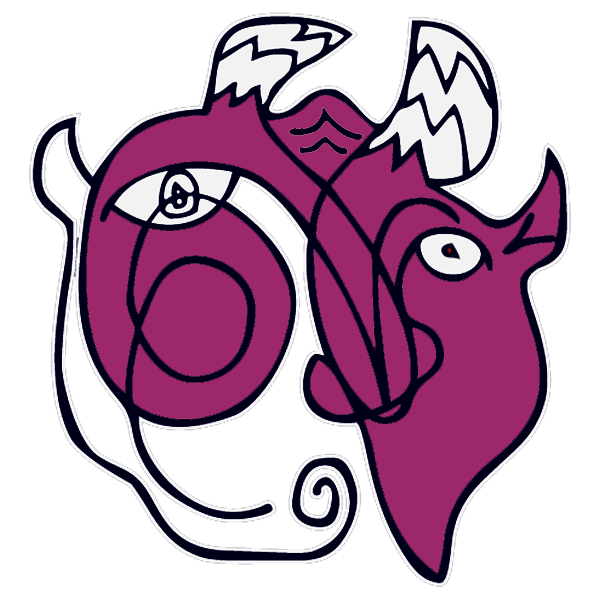Cruzar a la otra orilla.
(Las muertes simbólicas en la adolescencia)
Por Mariana Osorio Gumá
La adolescencia es un viaje hacia otra orilla, durante el cual el viajero sufre profundas transformaciones que implican trabajos, riesgos psíquicos y físicos inevitables. El logro o el fracaso de ese pasaje, de esa transición, dependerá en gran medida de la sensibilidad, fragilidad y fuerza del adolescente mismo; es decir, de los entretejidos de la historia personal de donde se sostiene como sujeto. Se trata de una travesía durante la cual son ineludibles experiencias que, simbólicamente, implican a la muerte. Muertes simbólicas en el sentido de una metamorfosis identitaria que trastoca, desde los fundamentos mismos, a la existencia. Son pruebas difíciles y no sólo para el joven en juego: también para los adultos que, en el mejor de los casos lo acompañan, cuando pueden. Durante el recorrido hacia la otra orilla, en ocasiones, las fronteras entre lo simbólico y lo real se desdibujan o se confunden. Y es tarea, nada simple para el clínico, detectar las diferencias, discernir los registros para permitir a los involucrados no sucumbir a los embates de una navegación que transitará obligatoriamente entre Escila y Caribdis.
Como sea, el viajero tendrá que llevar en su cargamento toda su voluntad de vivir: toda la fuerza del deseo de llegar al futuro. Voluntad y fuerzas que son combustible para afrontar la muerte simbólica que es, nada menos, que la muerte de la infancia.
Durante este complejo paso, repleto de escollos y extraños laberintos, las modalidades del acompañamiento que el ambiente otorga al adolescente en transición, se vuelven vitales. No es casual que una psicoanalista como Francoise Dolto haya comparado este momento de la vida del hombre con la época en que las langostas pierden su caparazón para cambiarlo por otro. La langosta queda desnuda, en carne viva, de cierto modo. Se trata de un momento sumamente vulnerable, donde cualquier ataque venido desde afuera dejará marcas indelebles en la piel psíquica del sujeto.

En tal circunstancia es obvio pensar que el chico se defienda, en particular, de aquellos adultos a quienes lo unen vínculos de afecto y de quienes, a la vez, necesita y espera diferenciarse, alejarse, porque sólo así conseguirá llegar a la otra orilla que es, nada más y nada menos, que aquella del futuro, es decir: de la adultez. La complejidad del momento reside en que necesita del sostén del ambiente para que le facilite el viaje, pero a la vez, necesita poner a prueba a ese mismo ambiente destruyéndolo con toda la fuerza de su deseo vital de transformación. Frente a estos embates tan discordantes y confusos ¿por qué deberíamos sorprendernos de los frecuentes cambios de ánimo de los jóvenes en plena transición? ¿Cómo sería posible que no se deprimieran profundamente replegándose en sus caóticas guaridas en general sucias, repletas de objetos regados por el suelo, como obstáculos puestos ahí para evitar la cercanía de la madre o padre? Los olores que emiten los adolescentes suelen ser rechazados, sobretodo, por sus propios progenitores. Y más allá de la revolución hormonal que los genera, podríamos pensar que así se defienden de una cercanía corporal que implicaría un peligro incestuoso o criminal.
¿Se trata entonces de la experiencia de la sexualidad o de la experiencia de la muerte? En cierto modo es una pregunta ociosa pues ambas apuestas son, tal y como F. Doltó nos asegura, en cierto sentido indisociables. El adentrarse en la sexualidad genital no incestuosa, es experimentado como la muerte de la infancia con su apego a los objetos primarios. Muere el niño. Muere una época. Es la gestación de la distancia respecto a los objetos primarios. En este sentido, el gran dilema adolescente es paradojal: ¿cómo hacer para morir a lo que fui y, no obstante, seguir siendo? Dicho de otro modo: ¿cómo sostener la continuidad de mi existencia, en el sentido que le da Winnicott a esta idea, a pesar de la transformación que necesito llevar a cabo para dejar de ser el que era y convertirme en otro? Una paradoja inquietante, por decir lo menos. Ese necesitar destruir un mundo, morir para un mundo, para nacer y darle lugar a lo nuevo que implica el cambio de posición, sólo puede pensarse como una nueva subjetivación. Todo se remueve, desde los cimientos mismos. Hay un sismo, un trastrocamiento de los parámetros, una dislocación de las coordenadas. Una profunda necesidad de destruir al objeto, tal y como hace el bebé al inicio de la vida en el momento de la creación primaria (nuevamente siguiendo a Winniccott) y, a la vez, la imprescindible constatación de que el objeto sigue ahí, que los embates de ese amor primitivo en busca de la transformación, no ha destruido al mundo para siempre. Cuando nos detenemos a pensar en las implicaciones, la energía psíquica, la fuerza que es necesaria para realizar una tarea de esta envergadura, nos percatamos de los titánicos esfuerzos que tienen que hacer muchos jóvenes para medio sostenerse en la escuela, la familia, la vida misma. En el trasiego hacia la otra orilla el adolescente puede perderse. El grupo de pares, en ocasiones, es refugio, barca, contenedor, brújula: ayuda en la integración de esas partes fragilizadas del sí mismo que tienden a removerse e incluso a diseminarse durante el viaje de metamorfosis. No es casual que quiebres psicóticos se den en esta etapa. Los pares suelen fungir como una suerte de prótesis del caparazón perdido. A ratos, ayudan a reintegrar la confianza, a tolerar los embates de las muertes simbólicas. Son, en la actualidad, desde donde se fomentan los ritos de iniciación, que es iniciación al viaje transformador. Se disponen desde allí porque, justamente, uno de los problemas es que no hay ritos de iniciación y queda en manos de los propios jóvenes poderlos realizar. ¿Cómo obviar el hecho, siempre presente, de que el adolescente pone el cuerpo en estos rituales o pasajes necesarios? Vemos así cómo las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, cortarse, los trastornos alimenticios, los retos medio suicidas por internet van tomando ese lugar vacío. Lamentablemente, la delgadísima frontera entre ritual de paso y pasaje al acto muchas veces queda grabado en el cuerpo del joven, no como cicatriz, sino con la muerte misma.
*Texto presentado por Mariana Osorio Gumá en XXII Jornadas Locura, vida y muerte en la adolescencia, Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016.